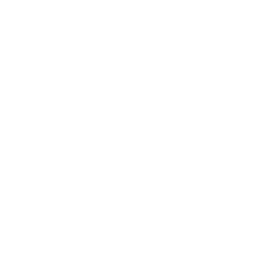La trasnochada política imperialista del gobierno estadounidense ha sido cada vez más cuestionada por la comunidad internacional. Autor: La Nación.com Publicado: 21/06/2025 | 06:15 pm
William J. Astore, teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea estadounidense, publicó hace unos años un artículo titulado «El excepcionalismo estadounidense está matando el planeta Tierra», referido a los daños descomunales y efectos derivados de las guerras sin fin que libra su país.
El excepcionalismo estadounidense es la idea de que EE. UU. es un país único, con un destino especial superior, diferente de otras naciones y predestinado a «americanizar» y dominar el mundo, una concepción pretensiosa y absurda que merece una seria consideración, dado su peso en la geopolítica mundial, y su condición imperialista agresiva.
Los defensores de esa «excepcionalidad» argumentan que los valores, el sistema político y el desarrollo histórico de EE. UU. son únicos en la historia de la humanidad, que el país está destinado y tiene derecho a desempeñar un papel preeminente, autárquico, que tiene una misión señera y supuestamente positiva para transformar el mundo.
El concepto tiene larga historia, cobró forma en las ideas de los Padres Fundadores de la nación cuando luchaban por la independencia e, incluso, en las creencias incubadas por los primeros peregrinos, aquellos recién llegados que tocaron tierra hace 400 años en el actual territorio estadounidense, una tierra prometida, después de emigrar de una Europa afectada por conflictos religiosos y estrecheces económicas. Allí encontraron un nuevo mundo de abundantes tierras y fronteras abiertas, y entendieron que Dios los guió para la realización de una misión especial piadosa.
Thomas Jefferson, prohombre de la independencia y su tercer presidente (1801-09) imaginó que EE. UU. se convertiría en el gran «Imperio de la Libertad» universal, modelo de democracia y republicanismo, un faro para el mundo.
La conquista territorial, por un lado, y la construcción de la nación, con el surgimiento de una cierta identidad nacional, son dos elementos que sucedieron durante un mismo periodo de tiempo. Aunque existe cierta dificultad para definir una identidad singular para el conjunto de la sociedad estadounidense, esta no se puede disociar de la conquista de territorios, el exterminio de las poblaciones indígenas y de la profunda marca dejada por el periodo esclavista, todos eventos fundacionales en etapa temprana.
Durante los últimos dos siglos, prominentes estadounidenses han descrito a EE. UU. como un «imperio de libertad», una «ciudad resplandeciente sobre una colina», la «última y mejor esperanza de la Tierra», el «líder del mundo libre» y la «nación indispensable».
Sobre esa base, algunos pensadores y políticos desarrollaron la idea de que, como pueblo, responden a un «Destino Manifiesto» asignado por la Providencia; tesis convertida en un instrumento para su política exterior.
Esa idea de ser una nación superior, bendecida y «con la misión de proteger» ha estado vinculada a la expansión de la influencia y la proyección del poder estadounidense. En su fase imperialista, de forma natural el «destino manifiesto» cobró bríos en la visión hacia el resto del mundo, y la política exterior se percibió como una continuación del proceso de conquista constituyente del país.
Al final de la guerra contra España, Theodore Roosevelt lo definió: «la americanización del mundo es nuestro destino». Idea que continúa siendo peligrosa para el resto del mundo y también para los propios estadounidenses.
Ciertamente, el país ha tenido una posición privilegiada en el concierto de las naciones, con su fuerza hegemónica, el imperio del dólar y un orden institucional global establecido a su conveniencia. Pero Estados Unidos no es tan excepcional como le gusta pensar; cegado ante su historia, ha engendrado un nacionalismo complaciente y una política exterior desastrosa que lo ha enajenado de buena parte de la comunidad global.
Dicha creencia, parroquial y estrecha, de que la democracia y las instituciones estadounidenses son «invencibles» se hizo especialmente fuerte después de la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética.
En 1998, la entonces secretaria de Estado, Madeleine Albright, descarnadamente alabó su esencia: «Si tenemos que usar la fuerza, es porque somos Estados Unidos. Somos la nación indispensable. Nos mantenemos firmes. Vemos más allá del futuro».
La Albright se limitó a reiterar lo que, en Washington, todavía pasa como una «verdad» categórica: Estados Unidos debe liderar. No existe ninguna alternativa concebible. El liderazgo implica responsabilidades y, por extensión, confiere prerrogativas. Dicho de manera cruda, los estadounidenses hacen e imponen las reglas.
El término se entronca con la alusión a la relativa singularidad cultural y política y su dinámica capacidad para la creación de riqueza, la supuesta igualdad de oportunidades y hasta la espuria pretensión de que allí impera la tolerancia y la igualdad de derechos.
Ha gestado la convicción de su superioridad como pueblo (con buena parte de él embriagado por el nacionalismo, la retórica manipuladora y los mitos), que tiene la obligación de difundir los valores estadounidenses, imponer su modelo de sociedad y corregir todas las injusticias. Ese mito sirve al Gobierno como justificación e instrumento para llevar a cabo una política exterior militarista e interferir en otras naciones.
En su libro de 2009 The New American Exceptionalism, Donald E. Pease se burla del supuesto excepcionalismo estadounidense como una «fantasía estatal» y un «mito» que no pueden ocultar las «inconsistencias que enmascaran».
También el destacado historiador Howard Zinn consideró el excepcionalismo estadounidense como la creencia «…de que sólo Estados Unidos tiene el derecho, ya sea por sanción divina u obligación moral, de llevar la civilización, la democracia o la libertad al resto del mundo, por la violencia si es necesario».
A ello se une el uso que los partidarios del excepcionalismo hacen de la frase «una ciudad sobre una colina», para crear una imagen de libertad y democracia a la que otros deben mirar como ejemplo; imagen degradada y envilecida cuando se trae a escena la inmoralidad de sus acciones presentes y pasadas como el aniquilamiento de los pueblos nativos y la ocupación de territorios mexicanos; la represión a sangre y fuego, en su momento, del movimiento obrero con tropas federales; el tratamiento abusivo a los trabajadores inmigrantes; el persistente racismo y la opresión de los afroamericanos, o las masacres con armas de fuego que ocurren a diario.
Frederick Douglass (1818-1895), el destacado abolicionista negro de antes, durante y después de la Guerra Civil estadounidense, y luchador social hasta su muerte, argumentó que la idea del excepcionalismo estadounidense era absurda y ajena a la naturaleza inherente de la esclavitud, todavía existente en aquellos tiempos.
De manera creciente, algunos académicos rechazan ese reclamo excepcionalista y sostienen que EE. UU. no se separó de la historia europea y, en consecuencia, ha conservado marcados rasgos basados en las diferencias de clase, la explotación social y la desigualdad racial. Varios comenzaron a rechazar el chovinismo extremo que mostraba el uso moderno de ese término o consideran que es extremadamente peligroso alentar a las personas a verse a sí mismas como excepcionales.
Críticos de izquierda como Marilyn Young y Howard Zinn han sostenido que la historia estadounidense es tan moralmente defectuosa, debido a la esclavitud, la erosión de los derechos civiles y las cuestiones de bienestar social, que no puede ser un ejemplo de virtud. Zinn sostiene que el excepcionalismo estadounidense no puede ser de origen divino porque no fue benigno, especialmente en su trato con los nativos americanos.
Durante la Guerra Fría, todas las estructuras de gobierno a cargo de la política exterior estadounidense sucumbieron a una fiebre ideológica autodestructiva al enarbolar con nuevos ímpetus el síndrome de creerse la «Nación Indispensable». Un motivo prevalece: justificar el uso efectivo de la fuerza y la férrea determinación de disipar cualquier duda sobre su estatus de único agente elegido de la historia.
Mito retomado por el ex vicepresidente y halcón republicano Dick Cheney, en su libro Excepcional: ¿Por qué el mundo necesita una América poderosa?, donde afirmó «los estadounidenses somos un pueblo especial con un destino especial: conducir al mundo hacia la libertad y la democracia».
En este nuevo siglo los círculos dominantes estadounidenses han dado muestras de una mayor propensión al uso de la fuerza para intentar detener la evidente declinación relativa de su poder hegemónico global, cuando sus pretensiones de liderazgo están en entredicho, de modo que echa mano de nuevo a su supuesta excepcionalidad. Pero, y esto es importante, con una menor preocupación por justificar la singularidad estadounidense que por afirmar su inmunidad ante el derecho internacional y para actuar con manos libres.


 22
22