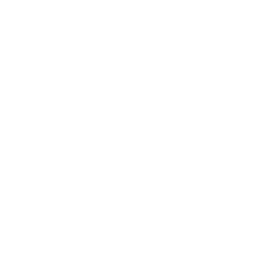Establecer una mayor coordinación con las comunidades ayudaría a identificar con precisión las problemáticas emergentes y responder con acciones participativas Autor: Adán Iglesias Publicado: 13/09/2025 | 08:03 pm
LA humilde casa, una verdadera postal de un hogar rural, se hizo más pequeña con la muerte de la joven que tantas alegrías le imprimía a la familia. No hubo tiempo para muchas lágrimas: dos retoños, prácticamente goticas de agua, se aferraron al horcón del hogar. La urgencia de llevar tres platos a la mesa obligó a mantener el único sustento que conocía: las labores agrícolas. Para lograrlo, una familia de adultos mayores intentó suplir la ausencia. ¡Difícil reto cuando los años pesan el doble! Mas las fuerzas se multiplicaron con la aparición inesperada de una muchacha con sonrisa amplia.
Arrulló a las jimaguas. Las tomó de las manos en cada paso por los diferentes niveles de enseñanza. Alivió los tropiezos lógicos y los que no lo son también. Aunó a más de una institución y organismo para que colaboraran con la educación recibida por la familia que no dudó en acogerlas. Las acompañó al primer día de clases en la carrera de Medicina. Actualmente, son matrícula de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus, y ella, la trabajadora social, sigue como refugio maternal.
Es una de las tantas historias que resguarda Farah María Álvarez Perdomo, jefa del Departamento de Prevención y Asistencia Social, de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, en Sancti Spíritus, sobre los protagonistas de un programa que nació hace 25 años para aliviar muchos de «los dolores de Cuba».
Y no solo lo define así, en forma de resumen por su experiencia en el terreno, sino porque atesora cada frase del padre fundador de la etapa de la historia del trabajo social a partir de 2000: Fidel Castro Ruz.
En su discurso, en la inauguración de la Escuela de trabajadores sociales de Villa Clara, en 2001, expresó: «Este ejército de trabajadores sociales será el gran escudo, el gran apoyo, el gran hermano, el gran defensor… El trabajo del trabajador social es detectar y conocer todas y cada una de las tragedias humanas».

Trabajadores sociales apoyan la asistencia social en la Isla de la Juventud. Foto: Cortesía de los entrevistados
En todos estos años de existencia no hay duda de que resulta un programa de avanzada, desde el punto de vista social y político, tal como lo explica Teresa Muñoz, profesora del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana en su artículo, en coautoría con Lourdes de Urrutia Barroso: Trabajo Social y Políticas Sociales: experiencias de institucionalización en Cuba durante la última década, publicado en la Revista Santiago, de 2011: «Se considera una vía para la detección y atención a la población necesitada, criterio que se ajusta a lo expresado por Fidel en las conclusiones del 6to. Taller de Universidades, cuando afirmó: “Nosotros tenemos que crear una sociedad que sea modelo de justicia, de cultura, de preparación, de riqueza espiritual y de solución adecuada a sus necesidades materiales…. El trabajo social tiene una tarea macro estructural dirigida al conocimiento de todos los problemas sociales con el propósito de elevar el nivel cultural de la población”».
Pasados 25 años de la génesis de aquella idea, que, por supuesto, no fue la primera vez que se habló de trabajo social en Cuba, sino en la etapa más reciente, urge auscultar la salud de una labor que sostiene lo más profundo de una nación. Médicos del alma, como los bautizó el Comandante en Jefe.
Un equipo de JR indagó en varios lugares de la geografía nacional acerca de cómo hoy se identifican las causas que condicionan desigualdades y las fuentes de malestar, y en cómo se movilizan recursos humanos e institucionales para satisfacer necesidades y el bienestar de la población.
En retrospectiva
«Es sintomático que después de 1959 se haya profundizado en la profesión de trabajo social en Cuba y se laborara en función de esta, casi siempre en los momentos de crisis de la sociedad, pues aparece su demanda y eso en alguna medida nos habla de la relación que tiene la profesión con los momentos asociados al cómo late y cómo vive la sociedad cubana», declaró a este diario Teresa Muñoz.
Por ello, cuando en la década de los 90 Cuba vivió uno de los contextos más complejos hasta ese momento del período revolucionario y afloraron, entre otros males, las limitaciones económicas, insuficiente eficacia de varias instituciones y contradicciones en la materialización de las políticas públicas, fue una necesidad de país restructurar el sistema de las políticas sociales.
Sin tiempo que perder, la máxima dirección del país con la Unión de Jóvenes Comunistas, (UJC), como su mano derecha, afrontó el gran reto de ofrecer alternativas de educación y empleo a jóvenes que, como consecuencia de ese escenario nacional, se encontraban en situación de vulnerabilidad. Ahí están los orígenes de varios programas sociales como son: las escuelas de formación emergente de maestros primarios, de enfermería, de instructores de arte y las de formación de trabajadores sociales.
«No fue hasta ese momento, el año 2000, que empezamos a hablar de la importancia de la creación del Programa Nacional de Formación Emergente en Trabajadores Sociales».
Según un panel de la revista Temas, se lograron llevar a las calles urbanas y comunidades rurales más de 44 000 trabajadores sociales profesionales.
«En mi criterio, realmente esa formación tuvo sus limitaciones a pesar de su importancia. Era muy corta, emergente y carente de un enfoque integral de la profesión».
A esa fisura que hoy puntea, se debe en buena parte que, de esos primeros que se formaron, permanezcan en la profesión muy pocos e incluso que las plantillas de trabajadores sociales, subordinados a las Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridad Social a nivel de país estén incompletas, le añade otras causas la espirituana Álvarez Perdomo, testigo presencial de aquellos años:
«Se ingresó al programa de forma masiva. Muchos estaban desvinculados o no tenían oportunidades de continuar estudios universitarios por otra vía. Por tanto, no todos tenían las condiciones ni las aptitudes para desempeñarse en una labor tan humanista».
De ahí que cuando se mira con lupa parte de esa historia no sorprende que la mayoría de los egresados del programa de trabajo social optaron por carreras alejadas de su formación de base.
«Estudiaron Sicología, Derecho, Comunicación Social, Estudios Socioculturales… De los más de 44 000 trabajadores sociales solo pasaron al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), alrededor de 8 000», insiste Teresa Muñoz.

Trabajar con sensibilidad y humanismo es uno de los principios de los trabajadores sociales. Foto: Cortesía de los entrevistados
Aunque de los formados en el programa impulsado en el 2000 quedan pocos activos, hay historias como la de la artemiseña Yenia Madera Hernández, de 42 años de edad, y con 23 vinculada con el trabajo social que legitima que la vocación resulta esencial.
Justamente cuando cursaba el 12mo. grado conoció de esa opción y matriculó en el tercer curso de formación de trabajadores sociales de la Escuela de Cojímar. Ese fue el primer curso que incluyó a estudiantes de todas las provincias.
«Fuimos 22 jóvenes quienes nos dimos la mano para estudiar una carrera que implicaba ayudar a las personas y reinsertarlas a la sociedad. Entonces, no conocíamos toda la magnitud de los problemas que enfrentaríamos para ejercer nuestra profesión porque, aunque son muchas las experiencias positivas, no todo es color de rosa. También tuvimos conflictos, pues todas las personas no aceptan ayuda o no la aceptan de igual manera».
Explica que «con este tipo de personas, trabajamos más, aplicamos amor, Sicología y paciencia, principios que nos caracterizan y deben multiplicarse, pero al final nada nos ha sido imposible. Por eso nos llamaron los médicos del alma.
«Durante estos años hemos trabajado en tareas como la realización de autofocales en viviendas particulares, aun siendo estudiantes. Después de graduados trabajamos en la entrega y cambio de equipos como parte de la Revolución Energética. Estuvimos presentes en todos los servicentros del país, supervisando todo lo relacionado con el combustible.
«Después del año 2003 contribuimos con el estudio de personas discapacitadas, de conjunto con Educación y otros organismos, pero el objetivo fundamental de los trabajadores sociales es atender directa y sistemáticamente a cada uno de los individuos o familias que lo requieren y mantener actualizada la caracterización de todas las familias del municipio. Y esto es lo que ponemos en práctica diariamente, con la atención a los niños que reciben ayuda alimentaria por presentar desnutrición y una situación socioeconómica desfavorable.
«Atendemos, además, a los niños de la Tarea Victoria; los menores atendidos por el Ministerio del Interior; las personas en situación de discapacidad; los jóvenes desvinculados; los comensales de los Sistema de Atención a la Familia; sancionados, adultos mayores que viven solos, que no tienen familiares obligados, los asistenciados, entre otros».
Sin duda, el Programa visibilizó la profesión en el país, ya que llegaron a todos los rincones del territorio, por una u otra misión.
«Algunas veces hicieron tareas que no eran propias del trabajo social —alega Teresa Muñoz—. Pero esa es una característica del trabajo social emancipatorio. La política y profesión se entrelazan y mantienen ahí una atención importante».
Presente y futuro
En 2019, a partir del reforzamiento de expresiones de desigualdades, agravamiento de las crisis en los servicios básicos por causas objetivas como el bloqueo económico financiero del Gobierno estadounidense contra Cuba y también por la falta de control del recurso humano, aumento en comunidades del consumo de drogas y un mayor número de denuncia de hechos violentos, la máxima dirección política del país llamó a reactivar el trabajo social.
«Pasamos a otra etapa, una más reflexiva, de mayor análisis colectivo de las necesidades de este profesional, de la naturaleza de la profesión y de cómo debían hacerse las intervenciones sociales».
Para ello, se precisó volver a revisar lo hecho en Cuba hasta ese momento. Y una de las prioridades es transversalizar la ciencia en la formación del profesional.
«Tenemos que trabajar para formarlo desde una concepción integral, que sea capaz de pensar a Cuba desde la ciencia y, además, sepa que hay elementos, determinadas situaciones, contradicciones, que se resuelven con una cuota de asistencia. Y asistencia no quiere decir asistencia digna, hay que trabajar por la autonomía de las personas porque las situaciones de vulnerabilidad no tienen que ser eternas. Precisamos lograr sujetos emancipados y para ello los trabajadores sociales deben dominar técnicas y prácticas que les permitan incorporar a las personas que están en situaciones de vulnerabilidad a la solución de esos problemas».
De modo similar opina Ibrahim González Ramírez, director de formación de la Universidad de la Isla de la Juventud Jesús Montané Oropesa, quien anunció que la apertura de la carrera de Trabajo Social en esa casa de altos estudios representa una oportunidad estratégica.
Informó que hoy trabajan en el diseño curricular y montaje de disciplinas, incluyendo posible colaboración con la Universidad de La Habana, a fin de iniciar, en un futuro cercano, la preparación en el territorio de profesionales de esta área capaces de enfrentar los retos contemporáneos.
Sobre esos aspectos, su coterránea Yaquelín Figueredo Zambrano, quien dirigió el Trabajo Social en el Municipio Especial hasta el año 2024, comparte
la urgencia de recuperar el enfoque original del programa:
atender a las personas en situación de vulnerabilidad desde una perspectiva integral, empática y transformadora.
Considera esencial reorientar las funciones del trabajo social hacia un diagnóstico comunitario y una atención directa, lo cual permitiría devolver credibilidad y eficacia a esta labor fundamental.
Según argumenta, la prevención social demanda una presencia activa en los barrios. Reducir la sobrecarga institucional y el exceso de tareas administrativas facilitaría que los trabajadores sociales interactúen más con la población, identifiquen problemáticas emergentes y generen redes de apoyo comunitarias.
Defender la acción en el terreno equivale a buscar soluciones sostenibles. Este planteamiento va de la mano con dignificar la profesión mediante condiciones laborales mínimas, reconocimiento público y formación continua, elementos clave para reforzar el compromiso de quienes ejercen esta tarea.
Para ilustrar esa urgencia, el caso de María Elisa Marrero Claro, excoordinadora del Trabajo Social en la demarcación de Pueblo Nuevo es la mejor evidencia. Su experiencia demostró que, al priorizar cercanía y escucha activa, el trabajo social logra verdaderos impactos en la vida de las personas. Sin embargo, debió abandonar la labor para atender a su hijo pequeño, aunque sostiene que esa vocación puede ser recuperada si se ajustan las exigencias de la vida.

Varios son los retos que enfrenta en estos tiempos esta profesión. Foto: Cortesía de los entrevistados
«Es una profesión que hay que respetar. Tiene sus esferas de actuación, sus funciones. Tiene métodos científicos para su desempeño, para el involucramiento de las personas y los grupos sociales, los hogares, las familias, las comunidades que queremos transformar. Y no es solo una transformación material del entorno. Lo más importante creo que es el proceso de captura de las subjetividades de las personas que se está produciendo», alegó la investigadora Teresa Muñoz.
En ese sentido, Figueredo Zambrano también señaló que la frecuente realización de reuniones institucionales durante su gestión limitó las actividades en terreno, y afectó directamente la capacidad preventiva del sistema.
De acuerdo con su perspectiva, establecer una mayor coordinación con las comunidades ayudaría a identificar con precisión las problemáticas emergentes y responder con acciones participativas, sensibles y sostenibles.
«Soy del criterio de que el trabajo social no debe tener funciones administrativas y, ciertamente, ha tenido más funciones de ese tipo que de cambio y de transformación social», acotó la profesora de la Universidad de La Habana.
Urge lograr que el trabajo social en Cuba, sobre todo en tiempos complejos, donde más de una denuncia en las redes sociales devela que se precisa una mayor atención a personas en situación de vulnerabilidad, una actuación más operativa y proactiva para eliminar las trabas que impiden la inclusión social de los seres humanos y acompañamiento educativo, se centre en la misión encomendada por Fidel en 2000. Solo así será un verdadero sostén de la Revolución, tal como llamó el Líder histórico en 2001: «Hay muchos problemas sociales y hay que atender uno por uno de los ciudadanos, se puede decir que es la etapa atómica de la penetración de la Revolución dentro de la sociedad».
Esta es una idea que enarbola la profesora universitaria Teresa Muñoz y a la que siempre le añade:
«Cuba no es una sola, y precisa de mucha sensibilidad humana, de mucho corazón», concluyó.