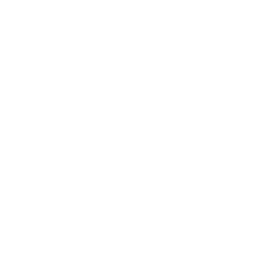El embajador saharauí en Cuba, Omar Bulsan, coloca la banda con las banderas de la RASD y Cuba a Ricardo Ronquillo, presidente de la UPEC. Autor: Cubadebate Publicado: 20/05/2025 | 10:24 pm
Fue ayer 20 de mayo, y estamos en plena temporada de un fenómeno natural que nos visita año tras año, el aire lo trae atravesando el Atlántico. Son las nubes de polvo del Sahara. En la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) trajeron una historia de lucha y de hermandad, de doble vía, y hasta un hermoso regalo de las armas que empuñamos los periodistas para decir la verdad, el sencillo y útil bolígrafo. Todo sucedió así…
Omar Bulsan, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), compareció ante un nutrido grupo de colegas, reporteros, fotógrafos y camarógrafos, para contarnos, con precisión y la síntesis del periodismo, 52 años de combates y resistencia que los grandes medios se empeñan en olvidar, pero que el pueblo cubano comparte desde Pinar del Río a Guantánamo, pasando por la Isla de la Juventud.
Bulsan conoce de ello y lo agradece con un sencillo gesto, engalanando a Ricardo Ronquillo, el presidente de la UPEC, con la banda que lleva las banderas saharaui y cubana, y en su persona lo hace a quienes nos llamó «ejército de la verdad». No olvida los cientos y miles de jóvenes becados saharauis formados en Cuba —su misma hija es médico titulada en Pinar del Río—, ni los médicos cubanos que son muestra de la utilidad de la vida en las arenas repletas de tesoros inimaginables, causa y motivo de por qué fueron traicionados hace 52 años y han
tenido que reanudar la lucha armada para conquistar soberanía e independencia.
Esos muchachos, a los que Fidel abrió las puertas de escuelas y universidades y que hoy son profesionales, líderes y políticos destacados en su nación, se hacen llamar «cubarahuis».
El ataque que el Frente Polisario hiciera el 20 de mayo de 1973 a Janguet Quesat, el puesto colonial español, fue el inicio justiciero con las armas en la mano, para revertir, en el caso del Sahara Occidental, aquel reparto de África entre potencias europeas que databa de 1884 en Berlín. A la España colonial le había tocado ese enorme desierto y Guinea Ecuatorial, como trofeos que unía a las antiguas colonias que le quedaban en las Antillas: Cuba y Puerto Rico. Pudiéramos llamarlo punto de partida de esta relación especial que nos une.
El pueblo del Sahara supo detener el avance español, también el de otros depredadores del Viejo Continente, y en esa resistencia reclamaba de manera pacífica su derecho a la libertad como nación; una fecha marcó un hito, el 17 de junio de 1970 fue reprimida la manifestación pacífica y su líder, Sidi Brahim Bassiri, detenido, torturado, asesinado y enterrado en las dunas, de ahí nació el Frente Polisario.
Artilugios neocoloniales e imperiales se pusieron en camino. Con la traición de la España franquista un nuevo reparto, esta vez entre los vecinos Marruecos y Mauritania. Una llamada Marcha Verde de
ciudadanos marroquíes enmascaró, para los medios nada neutrales de Marruecos y Francia y algunos otros, la verdadera incursión militar española. El pueblo conoció los efectos del napalm y del fósforo blanco, y de los cadáveres enterrados en fosas comunes, y del desplazamiento obligado en campamentos de refugiados acogidos por la solidaridad argelina.
El embajador se hizo una pregunta esencial y dio la respuesta inmediata, reveladora de los secretos de las arenas del Sahara: fosfato, petróleo, gas natural, uranio, oro, diamantes, mármol negro y blanco, todo a ras del suelo; más una riqueza marina propiciada por las altas temperaturas del mar y el alimento de sus algas, que hacen uno de los mayores bancos de peces del planeta.
Solo en 1976 una España incapaz de sostener su presencia se retira y les abre el camino a las tierras vecinas. Mauritania cede pronto y firma la paz, pero Marruecos, con el auspicio entonces de Henry Kissinger, asesor de Seguridad Nacional y secretario de Estado en las administraciones Nixon y Ford, mantuvo la ocupación y el robo de algunas de esas riquezas.
Durante 16 años la lucha fue cruenta y a pesar de haberse firmado «la paz» en 1991, haciendo caso omiso y burla a la decisión de la ONU de que se realizara un Referendo para que los saharauis decidieran su destino, este no se ha logrado. Era obvio, como refirió el embajador Omar Bulsan, esa negativa, pues la respuesta en el Referendo sería la independencia.
Sin embargo, decenas de países, especialmente africanos, latinoamericanos y asiáticos, reconocen a la RASD, entre ellos Cuba, cuyo reconocimiento data del 20 de enero de 1980. Sahara Occidental es un Estado fundador de la OUA (la Organización para la Unidad Africana), actualmente la Unión Africana, y también es considerado una entidad aparte del ocupante Marruecos por el Parlamento Europeo.
El embajador Bulsan denuncia las presiones diplomáticas ejercidas por Rabat para evitar ese reconocimiento.
Sin embargo, mientras tenía lugar su conferencia ante los periodistas cubanos, en Timor Leste, con motivo del aniversario 23 de su independencia, se reunía una conferencia regional sobre descolonización, organizada por el Gobierno de Timor Oriental y el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (el Comité de los 24), con la participación de más de 100 diplomáticos acreditados ante la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, así como por representantes diplomáticos de países de la región del Pacífico, y allí estaba la presencia del embajador de la República Árabe Saharaui Democrática, en una demostración de compromiso con los principios de la autodeterminación y la culminación del proceso de descolonización en las numerosas regiones que todavía lo esperan y luchan.
En 2020 Marruecos rompió el acuerdo de alto el fuego y, como consecuencia, ha sido reanudada la lucha armada, legítimo derecho de los pueblos que todavía tienen el estatus de colonia, y en el caso del Sahara, en este persistente conflicto, han desaparecido miles de hombres y mujeres o han sido expulsados de su tierra de origen. En ese anecdotario de lucha y sufrimiento relatado por el embajador, se cuentan la muerte de su madre y de su padre en las cárceles marroquíes y la desaparición por 16 años de una hermana.
De manera que ayer, cuando se rindió homenaje al pueblo saharaui, se refrendó la solidaridad cubana, camino que mostró Fidel y hoy se continúa, como pudimos documentar en la exposición fotográfica, auspiciada por Prensa Latina, RASD: la libertad en las arenas.


 29
29