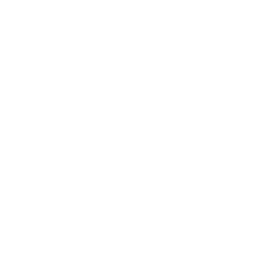Dos Ríos, sitio sagrado de la Patria. Autor: Radio Habana Cuba Publicado: 19/05/2025 | 11:11 am
DOS RÍOS, Jiguaní, Granma.— Cada año, en mayo, volvemos. Y al caminar hacia el monumento, es inevitable recordar aquel 19 de 1895, en el que cayó José Martí en su primer combate, un trágico acontecimiento que sumió en la tristeza a los independentistas cubanos.
«Atardecía cuando llegamos a acampar otra vez, agobiados por el peso de aquel infortunio. Nadie ahora cantaba, nadie reía. Nuestras tropas, de sólito tan jacarandosas y dicharacheras, se mostraban entristecidas, y, formando aquí y allá distintos grupos, comentaban con dolorido acento la muerte del Presidente», escribió al respecto el mambí Manuel Piedra Martel, en su libro Mis primeros 30 años.
Por su parte Máximo Gómez, quien reconoció en su Diario de campaña que la tropa libertadora, de unos 300 hombres, se había intentado batir «a la desesperada» contra la tropa española —muy superior numéricamente—, reflexionó con amargura: «¡Qué guerra esta! Pensaba yo por la noche; que al lado de un instante de ligero placer, aparece otro de amarguísimo dolor. Ya nos falta el mejor de los compañeros y el alma podemos decir del levantamiento».
Patria, el periódico fundado por el Delegado, escribiría un cintillo días después de la escaramuza militar de Dos Ríos: «ÚLTIMA HORA. Al entrar en prensa el presente número recibimos la cruel certidumbre de que ya no existe el Apóstol ejemplar, el Maestro querido, el abnegado José Martí. Ha caído como un soldado».
Cuando me toque caer
Dentro del monumento, en el área rectangular cercada, a la izquierda, antes de llegar al punto exacto donde el más grande de Cuba fue derribado de su caballo Baconao, impactado por tres proyectiles, un pequeño muro reza: «Cuando me toque caer todas las penas de la vida me parecerán sol y miel».
El letrero ha quedado quizá como una de las pruebas de la insistencia del Apóstol en la muerte ineludible como sinónimo de luz.
Todavía hoy, a 130 años de aquel domingo gris, los enigmas nos siguen acompañando. Porque ni del lado español ni del libertador existen respuestas conclusivas sobre el suceso. «Probablemente nunca se sabrá con certeza cómo se produjeron los acontecimientos», redactó sobre el tema Gonzalo de Quesada Miranda, ferviente martiano.
A lo largo de tanto tiempo han incidido en esas incertidumbres «elaboradores de fantasía y ficciones de género diverso», quienes «han pretendido, contra toda evidencia histórica, retorcer hechos, aferrarse a relatos inexactos o documentos repletos de lagunas y sin contrastación adecuada», tal como plantea el acucioso investigador Rolando Rodríguez.
Incluso, ni los testimonios de los protagonistas cercanos a la tragedia despejan las incógnitas. Debemos subrayar, por ejemplo, que Ángel de la Guardia, el muchacho que acompañó al Delegado en aquella carga «romántica» y quien debió haber sido pieza clave para conocer la verdad, murió con 22 años en la toma de Las Tunas (1897) y no dejó nada escrito; mientras el relato de su hermano, Dominador, apenas refiere que el Maestro y su compañero de ocasión quedaron 50 metros por delante de las tropas cubanas y se convirtieron en blancos perfectos para las fuerzas enemigas.
El investigador Ángel Vázquez Pérez ha logrado un relato casi cinematográfico de las acciones, en las que los españoles tuvieron cinco bajas mortales y hubo de todo: premura, confusión, cierto caos, estiramiento paulatino de las filas insurrectas, cruces accidentados del río, insurgentes que quedaron del otro lado del Contramaestre sin participar en la pelea, cargas y recargas mambisas, mucha concentración de fuego español y la consabida orden de Gómez al Apóstol para que no interviniera en el combate.
Bien se sabe que esa decisión, en vez de alejarlo del peligro incrementó sus ansias de batirse, porque para él no se podía predicar sin el ejemplo y porque en la mañana había pronunciado en Vuelta Grande, ante más de 300 hombres, un discurso de los que enardecen el alma. «¡Viva el Presidente!», le gritaron con entusiasmo cuando finalizó la arenga a pesar de que en los días previos había expresado su «pública repulsa» a que lo nombraran así.
Por cierto, no estaría mal que Dos Ríos, ahora que el monumento se amplía con instituciones culturales, se perpetúe la memoria de Ángel de la Guardia, un muchacho que conoció a Martí un día antes. Era hermano del destacado oficial Dominador de la Guardia, quien encabezó el levantamiento de Niquero el 24 de febrero.
La leyenda mezclada con verdad
Existen, entre los pobladores de Dos Ríos, varias leyendas, algunas de las cuales se insertan curiosamente en la verdad histórica.
«Martí se mojó mucho en el río al cruzarlo accidentadamente, lo ayudaron a secar, pero después fue casi solo al combate», nos dijo con acento de aventura hace un tiempo José Macías, morador de la zona desde 1933.
Y hace 15 años, otro poblador contaba con los ojos luminosos a Juventud Rebelde: «Minutos después de que matan y se llevan a José Martí, Emilia Sánchez, esposa de Rosalío Pacheco, va corriendo al sitio del suceso, coge una botella, le echa sangre del Héroe Nacional y la oculta bajo tierra».
Y agregaba que tiempo después fue a Dos Ríos el general del Ejército Libertador Enrique Loynaz, quien habló con la familia Pacheco, sacaron la botella y enterraron otra con un papel dentro. «También pusieron aquí una cruz de caguairán».
Aunque parezca novelesco, ese relato, trasladado de generación en generación y conocido por otros vecinos, no está lejos de lo que realmente sucedió.
En sus Memorias de la guerra, escribió Loynaz: «Llegué el 10 de octubre de 1895 al histórico campo de Dos Ríos. Traía el encargo del presidente Cisneros (presidente de la República en Armas) de determinar exactamente con información local dónde cayó el Apóstol de la Independencia, y allí enterrar en una botella un acta en que así constase (...) Nos acercamos al bohío ocupado por la familia del Capitán y Prefecto de Dos Ríos, José Rosalío Pacheco, fanático adorador de Martí. Él me llevó al sitio fatal (...) Allí se levantó la cruz...»
Un año después, el 9 de julio, Máximo Gómez pasó por el lugar, y desmontándose de su caballo, en un extraordinario silencio, tomó varias piedras del cercano río Contramaestre y las colocó alrededor de la cruz de madera. Sus hombres lo imitaron, entre ellos Fermín Valdés Domínguez.
Ese amigo entrañable de Martí nos describió así aquella jornada de emociones: «Pronto llegamos al lugar a donde nos congregaba el heroísmo. Allí había una cruz de madera y en la tierra una excavación en donde se colocaría un madero que serviría de señal para el monumento que con las piedras que habíamos traído debía patentizar el recuerdo y el amor al soldado mártir, de los compañeros y discípulos allí presentes», narró.
Y renglones más alante apuntó: «Momento solemne fue entonces aquel en que el anciano ilustre, el bravo general se descubrió y con frase enérgica, con acento sereno y lágrimas de amor en sus ojos relampagueantes habló a los cubanos, sus compañeros en la lucha tenaz y vencedora por la independencia».
Por suerte, esas piedras dejadas por Gómez, Fermín y otros valerosos hombres, quedaron fundidas a la base de 16 metros cuadrados del actual obelisco que recuerda al Héroe Nacional. Tal construcción, de diez metros de alto, se concretó gracias a las ingentes gestiones de José Estrada, concejal del ayuntamiento del municipio de Palma Soriano, perteneciente hoy a la provincia de Santiago de Cuba.
Y aunque se han manejado varias fechas de inauguración, el historiador oriundo de Jiguaní, Hugo Armas, quien tuvo acceso a documentos en Palma Soriano, indica como la más probable la del 19 de mayo de 1922. Vale acotar que en 1975 se instalaron jardines alrededor del monumento.
Esas rosas, las piedras, las palmas reales, incluso el viento de Dos Ríos nos siguen recordando que aquel combate de José Martí no marcó el final.


 20
20