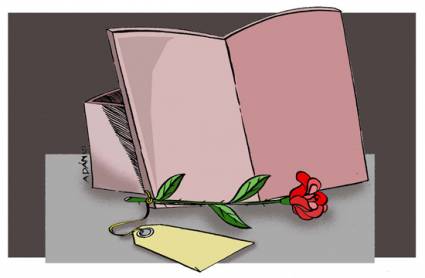Sepultureros. Autor: Adán Iglesias Publicado: 21/09/2017 | 05:51 pm
Todo el mundo sabe cómo se llega, pero nadie quiere llegar. La mayoría lo mira de reojo, le camina por el lado con paso firme y apurado y se persigna.
—Santos y buenos días —deseamos recién llegados a las inmediaciones de la necrópolis de Los Palacios, municipio pinareño limítrofe con Artemisa.
En tales circunstancias no éramos en cuestión la «muerte» de Onelio Jorge Cardoso, ni andábamos con la trenza retorcida bajo el sombrero ni la mano amarilla en el bolsillo. Tampoco andábamos en busca de la afanosa Francisca.
—Si no es molestia, quisiéramos saber dónde está la señora Nereyda Camejo.
Un hombre se asomó al portón principal del camposanto y señaló con su dedo rudo, de trabajador de Comunales durante mucho tiempo: «Pues, mire… Fue a la esquina un momento, ahora viene».
Era aquella mañana, precisamente, una de esas en las que hay pocas nubes en el cielo, y todo el azul resplandece de luz, como en el cuento de Onelio Jorge. Era a inicios de mayo, y con los aguaceros no había semilla silvestre ni brote que se quedara bajo tierra sin salir al sol. Los retoños de las ceibas eran pura caoba transparente. El tronco del guayabo soltaba, a espacios, la corteza, dejando ver la carne limpia de la madera. Verde era todo, desde el suelo al aire, y un olor a vida subía de las flores. Era un buen día para visitar cementerios.
«El que le tiene miedo a la muerte, a los camposantos, oye hasta el sonido de las hojas cuando visita uno, hasta el chirrido de los pomos plásticos que aguantan las flores. Yo no escucho nada. No temo», así empezó su diálogo la fornida sepulturera.
Entonces te habla de que lo considera un «trabajo normal»; que le agrada lo que hace, que vive «enamorada de su profesión». Se define a sí misma como la guardiana final de los seres queridos de las personas, y no ha perdido el pesar por la muerte aunque trabaje cerca de ella. «Aquí ha habido entierros que me han hecho llorar a moco tendido», confiesa.
Luego se fuma un cigarro, y atina a aliviar tensiones ante la inesperada entrevista. Intenta, entonces, reírse de las «anécdotas» propias y de sus colegas en este lugar, última estación en nuestro viaje por la vida.
Así vuelve a su mente aquella vez en la que Adolfo Díaz Núñez, «Negrito», estaba limpiando un nicho en forma de gaveta, y se había metido, de cuerpo entero, en su interior. Afuera solo quedaron los pies, «para el aguante» que garantizaría no caer adentro.
En eso pasaban, de camino a su tumba familiar, una madre y su hija. Y como de casualidades están hechas las situaciones más embarazosas, en el preciso momento en el que atravesaban una de las calles cercanas, casi se dieron de bruces con Negrito. El pobre hombre, que ajeno a todo hacía sus labores de limpieza, en ese justo momento trató de salir del nicho, pero se quedó trabado y dio una pataleta. «Mamá, mira… Si están saliendo los zombis», gritó la muchacha, y pegó tal carrera que aún la esperan en el sitio de descanso final de sus familiares.
Otra anécdota también levantó risas. Pedro Alfonso Albelo, un sepulturero, pintaba por dentro una de las bóvedas. Aunque la tapa estaba quitada, el hombre hacía su labor agachado y esa circunstancia prácticamente impedía que alguien que entrara al huerto del Señor notara su presencia.
No lejos de allí lo buscaba, ensimismada y sigilosa, una de las trabajadoras de un centro aledaño al espacio sacramental. Mientras se acercaba a la catacumba en cuestión, su vista giraba a un lado y al otro buscando en vano a Pedrito. En una de esas vueltas le dio la espalda al lugar donde se hallaba Pedro, justo cuando este salió de ultratumba, literalmente, y con medio cuerpo dentro y el torso que apenas sobrepasaba la tapa, le preguntó en ráfaga: «¿Qué pasó, Marlen?». Cuentan que un poco más y la escoba que venía a pedir la pobrecita termina hecha pedacitos en el cogote del vivo «resucitado».
«Hay de todo, periodista», dice rápido Negrito. «Hijos que llegan y te dicen: “Hace falta matar esto rápido, porque estuvimos toda la noche en vela”, hasta quienes piden, antes de sellar la tapa, al padre muerto que cuide a la madre que acaban de enterrar».
Tampoco se olvida cierta vez en la cual una mujer se asombraba e insultaba por la manera en que un familiar suyo, al que acababan de exhumar, se mantenía en una posición similar a la del día de su entierro. La occisa, una ancianita que había pasado varios años en sillas de ruedas, tenía los pies engarrotados. Negrito, presto y dispuesto, en aquel instante no supo qué otra contestar: «Pero, señora, esto no es un gimnasio».
De trama de película de humor negro fue la ocasión en la que se les cayó un ataúd. Era el entierro de un señor de edad avanzada, cuyo féretro era más grande que la apertura de la tumba. En una estrategia circunstancial, inclinaron el sarcófago de forma que cupiera por el espacio poco a poco. Pero le dieron demasiado ángulo a la operación, las sogas cedieron y la caja terminó cayendo, estrepitosamente, al fondo.
La viuda, asustada y alarmada, pegó semejante grito: «Ay, se mató». Los sepultureros se miraron, la familia también. «Pero como que ya venía muerto, señora. ¿No?», dijo Pedro.
Nereyda, Negrito y Pedro aman su trabajo. Le dedican tiempo y esmero, pero lo saben. Saben que todo el mundo conoce cómo se llega pero nadie quiere llegar. La mayoría mira el cementerio de reojo, le camina por el lado con paso firme y apurado y se persigna. Pero hay que detenerse en el camposanto de Los Palacios, y pasarse una tarde con ellos. Te cuentan historias de amor filial y finales tristes; también te hablan de filosofías de vida y de temor a la existencia más que al deceso; te relatan igualmente anécdotas jocosas de sustos y muertos «muertos».
Era aquella mañana, cuando nos los encontramos, una de esas en las que había pocas nubes en el cielo, y todo el azul resplandecía de luz, como en el cuento de Onelio. Era a inicios de mayo y con los aguaceros no había semilla silvestre ni brote que se quedara bajo tierra sin salir al sol.
Ya era casi almuerzo, y Nereyda, acompañada de sus inseparables colegas, custodia al equipo de reporteros-curiosos hacia el portón principal.
«¿Y cuándo te vas de aquí?», solté en ráfaga. «¡Ja, ja, ja!», sonrió levemente. «O me jubilan, o me botan, o me muero. Y todavía no es hora». Al mismo tiempo, palmeó en el hombro a uno de los nuestros y le dijo como quien invita a un picnic: «Oye, y no se pierdan. Vuelvan pronto».


 27
27