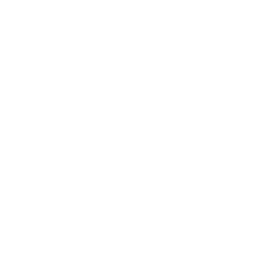Cirilo Villaverde escribió la novela Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, considerada la obra cumbre de las letras cubanas del siglo XIX. Autor: Juventud Rebelde Publicado: 09/05/2025 | 12:45 am
Sé que algunos se sorprenderán cuando les diga que Cirilo Villaverde, el reconocido autor de la novela Cecilia Valdés o La Loma del Ángel, considerada la obra cumbre de las letras cubanas del siglo XIX, que además fue llevada al cine y sirvió de base a la zarzuela del mismo nombre de Gonzalo Roig, está considerado entre los escritores costumbristas más importantes de la prensa y la literatura cubanas, que además publicó múltiples textos de un fino humor en los que comentaba y describía con marcado estilo las costumbres y tipos que conformaban nuestro país en su época.
Otra vez el volumen Costumbristas cubanos del siglo XIX, con selección de cuentos y prólogo de Salvador Bueno, nos sirve de eficaz bitácora para acercarnos a un intelectual y patriota cuya intensa vida y obra, a mi entender, ha sido nublada en parte por la celebridad de su novela cumbre.
Cirilo Villaverde de la Paz nació en el ingenio Santiago, en San Diego de Núñez (Bahía Honda), entonces Pinar del Río, el 28 de octubre de 1812. Fue periodista, novelista, maestro, traductor y escritor.
En diversas reseñas de sitios especializados de internet aparece que Villaverde en 1820 se trasladó con su familia a La Habana. Estudió Filosofía en el seminario San Carlos y Dibujo en la Academia San Alejandro. En 1834 recibió el título de Bachiller en Leyes. Trabajó en los bufetes de Córdoba y de Santiago Bombalier, labor que ejerció por poco tiempo para fungir como maestro en varios colegios y dedicarse a la literatura. Publicó sus primeras obras en la revista Misceláneas y después en diferentes publicaciones periódicas como Recreo de las Damas, Aguinaldo Habanero, Flores del Siglo, La Siempreviva, El Álbum, La Aurora, El Artista, Revista de La Habana y La Cartera Cubana.
Asistía con asiduidad a las tertulias de Domingo del Monte, y con Narciso López conspiró contra el dominio español en pro de la independencia cubana. En 1848, por sus ideas separatistas, fue condenado a muerte, pero logró escapar del presidio y marchó al exilio a Estados Unidos. En Nueva York colaboró en el diario separatista La Verdad. Vivió en varias ciudades de los Estados Unidos y publicó en diferentes medios de prensa como El Independiente de Nueva Orleans, y colaboró en innumerables publicaciones: La Ilustración Americana (1865-1869), El Espejo, La Familia, El Avisador Hispanoamericano, El Fígaro y Revista Cubana.
Al amparo de una amnistía concedida por el Gobierno español, viajó a La Habana en la que dirigió la imprenta La Antilla, fue director y redactor del periódico literario La Habana (1858-1860) y colaboró en Cuba Literaria. Al estallar la guerra de independencia en 1868, se sumó a la Junta Revolucionaria establecida en Nueva York.
Entre otros textos tradujo al español el libro David Cooperfield, de Charles Dickens. Escribió numerosos cuentos y relatos. Entre sus obras se encuentran también La joven de la flecha de oro (1840), El penitente (1844), Dos amores (1858) y Excursión a Vueltabajo (1891).
A pesar de que vivió muchos años en el extranjero hizo breves viajes a Cuba, mantuvo relaciones con sus contemporáneos y ejerció influencia en la cultura cubana. Falleció el 23 de octubre de 1894 en Nueva York, Estados Unidos.
Para la literatura cubana fue el más importante novelista del siglo XIX con una obra que bastó para inmortalizarlo: Cecilia Valdés. Para los historiadores fue el hombre síntesis de ese mismo siglo, pues nació en su primera década y murió en las vísperas de la Guerra del 95. Para los pinareños fue el primer descubridor de su riqueza ecológica, de los moradores en ese siglo y de sus paisajes paradisíacos a través de su obra Excursión a Vueltabajo.
Sierras del Cuzco
(fragmento)
31 de diciembre de 1846.
Señor redactor de El Faro Industrial:
Prometí a usted en mi última comunicación hablarle del baile a que debía concurrir la noche del 27; y poco tendría que decir a usted de él, si no hubiera observado una costumbre perniciosa que deseo azotar hace tiempo.
Figúrese usted, señor redactor de mi ánima, que la gente de estos parajes son muy prolíficas y que con dos o tres familias se llena un salón de baile.
Si cada madre solo llevase a la diversión las hijas casaderas y en edad de bailar, todo estaría bien, y se necesitarían hasta diez familias para que el salón de baile estuviese medianamente concurrido. Pero no sucede así. Cada madre, cada abuela, no se contenta con llevar hijas
casaderas, las nietas ya mujeres, llevan hasta las de pecho, y las bisnietas si la tienen. Y sucede lo que no podía menos de suceder, que el baile se vuelve una «escuelita», la danza un retozo. Todavía si las niñas concurriesen modesta y sencillamente vestidas, era de tolerarse en gracia del amor materno que en ninguna parte del mundo es más caprichoso que en Cuba. Pero las benditas madres, si no llevan las cabezas de sus hijas de tres peinetas, y un ramo de flores de trapo plateado, si no cuelgan a sus orejas dos largos pendientes de piedras ordinarias, si no cubren sus manecitas con largos guantes de seda, y si de la corona a las plantas no las ponen hechas una visión, no creen que van bien vestidas y pendidas.
Hágame el favor, señor redactor, de imaginarse qué aspecto presentará un baile en el que el mayor número de las bailadoras no ha salido de la infancia, y vestidas y prendidas poco más o menos todas de modo que yo le describo. ¡Ah!, ¡y qué de veces recordé allí nuestro buen Jeremías! ¡Qué cuadro tan bello y original de su
festiva pluma! Esta hace de hombre, la otra de mujer; aquella sale, esa otra entra; esta se enoja y se retira del puesto precisamente cuando la pareja de arriba llega y debe hacer figura con ella; y la de más allá corre a atarse una liga, a calzarse los zapatos, a recoger el abanico, o a soltar el pañuelo, mientras la pareja de abajo la espera impacientemente para bailar. Y en medio de todo esto, un ir incesante de acá para allá, un mudar continuo de puesto y asiento, un hablar, chillar y enredar sempiternos. Para dar mayor vida y variedad a este cuadro, figúrese usted que se escapa de los brazos de la madre el chico en camisa, y que quiere y chilla y araña por ir donde está la hermanita. Ahora es ello. Los bailadores paran la danza por no tropezar con el rapazuelo y echarlo a rodar. Llega el padre, lo agarra por un brazo, lo acaricia, lo llama, el angelito se resiste, llora, pelea, se ase del túnico de la hermanita: esta no quiere dejar la danza por seguir al hermano, y entretanto la porfía continúa, la diversión se interrumpe, y la sala de baile se torna en una «casa de maternidad».
Cirilo Villaverde (El ambulante del Oeste)
El Faro Industrial de La Habana
(Correspondencia de El Faro)
6 de enero de 1847, número 6.


 26
26